
Ocurrió sin que nos diéramos cuenta, como ocurren las infestaciones en el corazón de una viga. Y ahora está aquí, Netflix todopoderoso, en cada reunión, irrumpiendo en los límites sociales que uno mismo trazó con tanto cuidado, ¿qué serie estas viendo?, se ha convertido en una pregunta transgeneracional que nos hacen igual nuestros abuelos, nuestras tías, nuestros amigos (de años o de días). Se cuela en conversaciones confesionales (“¿viste ya Black Mirror?, lo que te pasa me recuerda mucho a esa serie, vela, está buenísima”), se invoca en lo casual hasta desplazar al clima como motivador de la conversación insustancial.
Ocurrió sin que nos diera empacho, lo tomamos todo, como venía, y ahora se ha vuelto parte fundamental de nuestros rituales, fomenta el desvelo como práctica (y desplaza, por lo mismo, al desvelo como momento de creación solitaria), promueve la voracidad como actitud deseable del espectador promedio que ahora ve cuatro o cinco episodios antes de conciliar el sueño. Y, con todo, se siente incompleto.
No se me entienda mal. Netflix es una creación genial y, si el mouse fue el invento del siglo XX, Netflix será el del inicio del siglo XXI: hizo pedazos a la televisión, a los comerciales, a los videoclubs, al contenido extra de los dvd´s y tal vez al cine. Cambió la forma de ver y de elegir. Es el cumplimiento de la utopía del entretenimiento: todo disponible todo el tiempo para un perfil predefinido por nuestros gustos, en cualquier dispositivo; es lo más parecido a que nuestra mano se conviertiera de pronto en una pantalla que no podemos apagar. Porque la serie se extiende a las sobremesas y las que no viste, las verás, y las que sí viste, las verán otros porque las machacaremos con la insistencia de quien tiene la llave de las puertas del conocimiento y siente la urgencia de compartirlo.
Y no está mal, en serio. Todo lo que odiábamos de la televisión se ha ido y es cuestión de tiempo para que los dueños de las televisoras se den cuenta de que ellos, también, hace tiempo, se han ido.

Pero siempre hay un pero. Aunque es fascinante que un imperio del contenido robe –tome prestada, en realidad, con nuestro permiso– información sobre nuestras elecciones a través de, por ejemplo, una sofisticada película llamada Bandersnatch, y aunque esto es genial, aunque es lo impensado, aunque es como vivir la sinopsis de una novela SciFi… es inquietante. Y a mí, que nunca me ha importado mucho el robo de información porque, según mis parámetros, mi ideología es firme y mis principios inquebrantables y nadie puede decirme qué comprar o qué ver, la forma en que la plataforma de entretenimiento se adapta, se transforma, se autocorrige, se hace irresistible a sí misma, me da mucho en qué pensar. Porque lo hace a costa de nuestra poca capacidad de decidir en qué usar nuestro tiempo libre. No me preocupa que un algoritmo de Huawei termine la Sinfonía Inconclusa de Shubert, ni que Facebook sepa quién soy y por quién voto y qué compro: mi mejor arma contra la era del consumismo prefigurado digitalmente es ser siempre pobre y ante el dominio inminente de los robots, mi confianza absoluta en que ellos lo harán mejor que nosotros. No, lo que me preocupa es la facilidad con la que ocurre la seducción, lo rápido que se impregna en nuestras vidas. ¿Quiere decir que no tenemos nada mejor que hacer? Digamos que ni siquiera es una preocupación, para ser justos. Sólo es una inclinación natural a sentir inquietud frente a lo que parece invencible.
El tema me surgió a raíz de una conversación en la que alguien, sorpresivamente, me dijo que no veía Netflix (ya sé, se parece a frases del tipo “yo no leo novedades” o “yo no voy a Bluckbuster”) es lo que yo llamo la afectación de nuestro sentimiento episódico. Hay, por supuesto, un argumento melancólico aquí: me gustaba esperar una semana al estreno de un capítulo nuevo de algo. Me gustaba que las cadenas trataran de hacer buenas series en su Prime Time para robarse a la audiencia voraz de las nueve de la noche. Me gustaba que perderse una serie no significara carecer de tema de conversación en la sobremesa. Me gustaba hablar del clima. Me gustaba poder comprender mejor el paso del tiempo, ese tiempo que desde niño medía con los lunes de Alf y los martes de Los Simpsons. Pero que yo tenga nostalgia de anciano prematuro no tiene que ver con mis observaciones pseudo-antropológicas, las cuales tengo en gran estima. La sobreabundancia de contenido, en realidad, me hace pensar en otras cosas.
El sentimiento episódico tiene que ver, además, con una estructura de la mirada, con un tiempo que se necesita para que algo se quede fijo en la memoria, una escena, una frase, una estructura. El enlace emotivo con una historia toma su tiempo, crea un espacio que irradia nuestra vida (si es una buena historia) y que se acomoda y se expande conforme conectamos sus atributos con los de la vida. Creo que ese proceso artesanal de la recepción está sufriendo una desarticulación, creo que las historias que nos cuentan en trece episodios nos hacen sentir el placer de la acumulación pero no el de la interpretación.

En ese sentido, la estructura de las historias se derrama y sólo hay hilos tras hilos de anécdotas que comienzan y terminan ante la mirada compulsiva de un espectador incapaz de retener nada. Sólo la agitación de la larga carrera. Esa sensación de dolor de cuello mezclada con una vaga sensación de pérdida, un asombro repentino que sospechamos será paliado con una nueva temporada, y una desazón porque todo acabó demasiado rápido y, la verdad, no recordamos gran cosa mientras comienza a correr el teaser de la siguiente recomendación.
Los puristas de la opinión me podrían decir: pues la libertad absoluta de Netflix te permite el autocontrol. Si quieres ver los episodios semanalmente, pues hazlo. Si no te quieres embotar o quieres recordar cada episodio para juzgarlo en su justo valor, escribe una bitácora o, simplemente, no te atasques. Si quieres comerciales, pues pausa la reproducción cada diez minutos para ir al baño.
Ojalá fuera tan fácil. Pero se trata de una disposición maliciosa aquella que nos pone en la encrucijada de decidir si queremos o no seguirnos divirtiendo indefinidamente. ¿Quién puede hacer lo correcto entre la elección de vivir en este mundo o en una estructura narrativa continuada, asequible, emocionante? Eso es lo que pasa, me dirán, frente a la libertad, frente a lo ilimitado. Y el miedo frente a la libertad es uno de los pilares del pensamiento conservador. Lo sé. Soy liberal y prefiero Netflix a ver Titanic o cualquier otra pelñicula que yo no escogí, con treinta bloques de comerciales. Pero llama poderosamente mi atención lo que Netflix le hace a nuestra capacidad procesar las narrativas que nos lanza abundantes como palomitas y, sobre todo, a una actitud cada menos tolerante frente a la idea de proceso. Procesar lo que se experimenta es, según yo, la definción de tiempo.
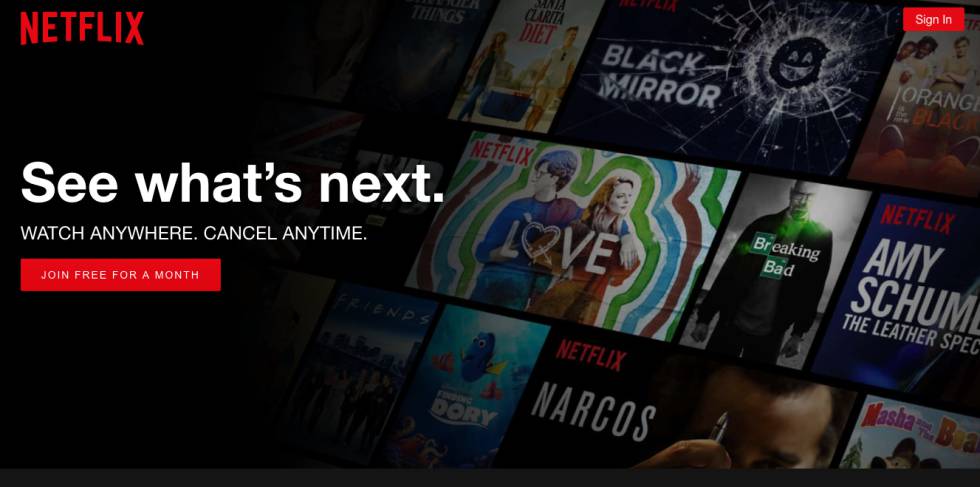
Y en cambio, la experiencia Netflix está diseñada para ser justo la opuesta, veloz y voraz. La única forma satisfactoria de enfrentarnos a la multitud de opciones que da Netflix es una especie de zapping desesperado, autoimpuesto (¡elige ya algo, lo que sea!), es sujetarnos a una elección que siempre se siente apresurada, incompleta, y entregarle nuestra atención completa y nuestras horas; la voracidad es un vicio y Netflix está diseñado para hacernos sentir sobreatendidos, llenos.
El sentimiento episódico permite respirar entre una historia y otra. Y evocar y reconstruir con la memoria y darle sentido a lo visto. Yo supe que algo estaba mal cuando empecé a ver una serie que ya había visto. Y no recordaba nada. También hay, por supuesto, otras cosas. La desaparición de los clásicos. La homogenediad de lo que vemos (y de los que conversamos, por lo tanto). La sensación de variedad que, en realidad, significa que es cada vez más difícil encontrar las pocas cosas que valen la pena. Y del otro lado, hay más también. Las muchas cosas buenas: además de la destelevización (sólo eso le merece un aplauso de pie), el acceso a producciones de todo el mundo, el generoso contenido infantil, el mucho trabajo para compañeros escritores, realizadores, etcétera; la difusión de producciones nacionales y latinoamericanas. El tema es largo y la vida sigue.
Como siempre, tal vez estas dudas sólo se me ocurren a mí y Netflix sí es la gran y feliz revolución de nuestros días. Yo sólo quiero hablar de otra cosa cuando acabo de comer.
Texto originalmente publicado en: https://lugarcomun.wordpress.com/2019/02/20/netflix-se-adueno-de-mis-sobremesas/?fbclid=IwAR1-XoqEIhesqeqqD8fgmNR_5TAQ2CdyazvvTTRmur2kpNzhEiVsFYIGkHM
